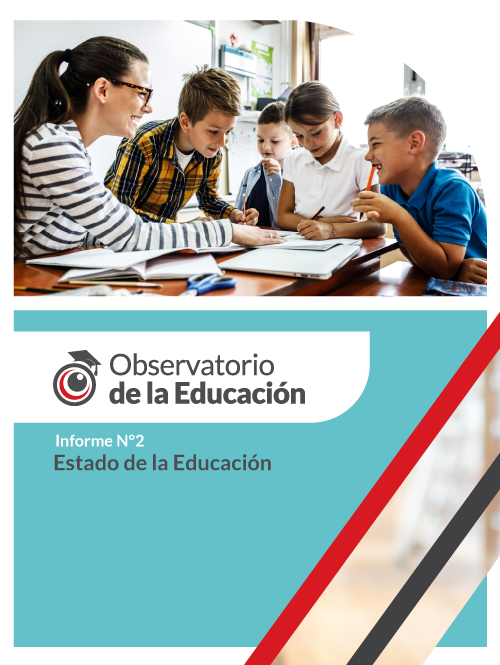Informe 2 - Observatorio de la Educación
¿Educación o Educasion? En la portada del Noveno Informe Estado de la Educación (2023) del presente año podemos leer la palabra con s y sin tilde, esto ha resultado chocante para muchos, pues semejante falta de ortografía no puede pasar desaperciba; sin embargo, lo que realmente debería parecernos chocante son los datos que en ese documento se contemplan. En el informe se subraya, por medio de diversos datos, que estamos viviendo la peor crisis educativa de todos los tiempos. Ya en el informe anterior (2021) se mencionaba que la educación se hallaba hundida en una profunda crisis; no obstante, esta se ha profundizado -aún más- “en materia de gestión, recursos e inversión” (Programa Estado de la Nación [PEN], 2023, p. 21). Pero ¿cómo ha afectado esto a Educación Preescolar, General Básica y Diversificada? Seguidamente, se mostrará un resumen de ello.
Desde el 2018, la educación ha vivido una serie de interrupciones prolongadas que han provocado lo que desde el Octavo Informe Estado de la Educación (2021) se estaba advirtiendo: un apagón educativo. Las respuestas que han tenido las diversas instituciones han sido parciales e insuficientes -incluso desde antes de la pandemia-, lo que ha creado “un panorama complejo para el sistema educativo de los ciclos de preescolar, general básica y diversificada” (Programa Estado de la Nación [PEN], 2023, p. 88), según señala el informe. Una de las consecuencias positivas que, a su vez, se ha vivido luego del apagón es que los indicadores educativos de acceso y logro han mejorado. Aunque el informe menciona que esto no es sinónimo de que el proceso enseñanza-aprendizaje se haya dado de una forma adecuada, puesto que muchos estudiantes han avanzado sin tener los conocimientos y las habilidades necesarias para hacerlo.
Hemos hablado de “apagón educativo”, pero ¿qué es un apagón educativo? Un aporte conceptual de gran relevancia que nos brinda el informe es esta definición, pues dice que es “cualquier interrupción prolongada en el ciclo lectivo que limite el acceso al sistema educativo y al desarrollo de los aprendizajes de la población estudiantil” (PEN, 2023, p. 89). Y ¿cuáles han sido estos apagones? Por un lado, las huelgas de educadores y sindicatos, así como las protestas estudiantes, durante 2018 y 2019, causaron un apagón de 6 meses; por otro, la suspensión de lecciones ocasionada por la pandemia, en 2020 y 2021, provocaron un apagón de 242 días. Cabe señalar que Costa Rica fue uno de los países en los que los cierres totales de centros educativos se extendieron por más días. Los datos anteriores son alarmantes y a esto hay que sumarle que no ha habido acciones correctivas que sean equivalentes a esta “pérdida de aprendizaje” que han ocasionado las interrupciones sufridas. El informe indica, además, que los estudiantes que se hallaban en los primeros años escolares durante este apagón son los que tendrán efectos más severos, ya que arrastrarán una gran pérdida de aprendizajes.
Aunado a lo anterior, un aspecto importante de señalar es que las pruebas FARO (Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades), aplicadas en 2021, evaluaron solo una priorización de contenidos (planteada en las Plantillas de Aprendizaje Base en 2020), en la que en algunas asignaturas -Español y Matemáticas- solo incluía cerca del 50 % del total de contenidos del programa de estudios. Aun así, los resultados ubicaron a los discentes en un nivel intermedio y bajo (similar a lo sucedido en las pruebas estandarizadas de este año, expuestas en el primer informe del Observatorio de la Educación UAM). Debido a esto, el informe hace un llamado a que “el país cuente con evaluaciones estandarizadas de aprendizaje que permitan medir el impacto real del apagón educativo en cuanto a las pérdidas de aprendizaje en áreas fundamentales” (PEN, 2023, p. 95).
En el documento se habla de una temática que ha sido poco estudiada: el efecto emocional que ha tenido este apagón educativo. “Atender el bienestar socioemocional es una tarea urgente para el sistema educativo costarricense” (PEN, 2023, p. 96). Actualmente, no hay estudios que indiquen cómo está la salud mental de los estudiantes del país; sin embargo, existen registros de que entre julio de 2022 y enero de 2023 el Ministerio de Educación (MEP) atendió un total de 3440 llamadas, la mayoría vinculada con dificultades emocionales.
En lo que respecta a Educación Preescolar, no existe información disponible sobre el nivel de desempeño que han alcanzado los estudiantes, lo cual ha imposibilitado “ofrecer un proceso de seguimiento adecuado que permita nivelar los aprendizajes y prepararlos de manera óptima para los ciclos posteriores” (PEN, 2023, p. 99). Hubo algunas medidas dirigidas a docentes y alumnos relacionadas con estrategias para apoyar la lectoescritura; no obstante, no ha habido seguimiento en cuanto a los resultados e impacto que estas tuvieron, a pesar de que es de suma importancia poseer información veraz y robusta sobre el nivel que poseen los estudiantes de este ciclo, con el propósito de que el personal docente pueda tomar medidas nivelatorias para ciclos posteriores.
El MEP, ante la crisis que enfrenta la educación, ha tomado medidas que podrían resumirse en acciones de acompañamiento a las poblaciones implicadas -docentes, familias y estudiantes-. De este modo, se han impartido cursos orientados a mejorar “la mediación pedagógica, la evaluación de aprendizajes y el Diseño Universal para el Aprendizaje” (PEN, 2023, p. 100). Además, hay que señalar el Plan Integral de Nivelación Académica (PINA), elaborado en el año 2023 por el MEP, la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y la Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), en el cual se planteaban estrategias para atender los aprendizajes no logrados en los apagones mencionados con anterioridad; para ello, primeramente, se debían identificar los aprendizajes base de cada programa y, luego, se pondrían a prueba estos -por medio de evaluaciones-, con la finalidad de “redireccionar el proceso educativo y no solamente otorgar una calificación al escolar” (PEN, 2023, p. 101). No obstante, con la llegada del nuevo Gobierno (Chaves Robles), se dejó de lado la ejecución de este plan.
Uno de los aspectos señalados en el informe que más impacto ha tenido en la población en general es el grave debilitamiento de la inversión educativa que ha habido en los últimos años. Desde el 2020, la Unesco advirtió que era prioritario aumentar la inversión educativa, si se desean mitigar los impactos de la pandemia; sin embargo, no se acataron estas recomendaciones y, más bien, se tomaron medidas contrarias, lo cual impacta las políticas sociales, como incentivos monetarios o cuasimonetarios.
Asimismo, como ya se indicó, en Educación General Básica y Diversificada, la atención debe centrarse en aumentar la calidad de la educación, atender los rezagos y disminuir la pobreza de aprendizajes y no tanto en retener a los estudiantes en las instituciones educativas, pues las medidas implementadas por la Unidad para la Permanencia y Retención Educativa, así como las reformas hechas al Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, en las que se flexibilizan los procesos de aprobación, han surtido un efecto positivo en la matrícula y el manteamiento de los discentes en las aulas.
Siguiendo con la idea anterior, existe una preocupación por determinar realmente cuáles han sido las verdaderas implicaciones del apagón educativo en la Educación General Básica y Diversificada, ya que, de acuerdo con un estudio del Banco Mundial y la Unicef (2022, citado en el PEN, 2023), Latinoamérica es la región que más se ha visto afecta por los embates de la pandemia, en aspectos relacionados con sanidad, economía y educación. Lo anterior ha ocasionado la presencia de pobreza de aprendizaje, lo cual se muestra de manera palpable en aspectos como que los “estudiantes de primer grado no cumplen [el] perfil esperado por el cuerpo docente y muestran resultados poco alentadores en el área de conciencia fonológica” (PEN, 2023, p. 114).
Como ejemplo de lo anterior, las siguientes son algunas de las habilidades no logradas en discentes que ingresaron a primer año: “Reconoce palabras, sílbas [sic] y fonemas; rasga sin perder el contorno; escribe letras como complemento de los dibujos; completa actividades en tiempo asignado; escribe su nombre propio” (PEN, 2023, p. 40); asimismo, los procesos de codificación y decodificación no se han consolidado aún en estudiantes de cuarto año inicial, un 54 % y un 63 % de los docentes consideran que sus alumnos poseen una competencia lectora y en escritura, respectivamente, inferior a su edad y nivel educativo, lo cual quiere decir que esta población “no puede acceder de forma autónoma a la lectura comprensiva de los materiales curriculares que requiere para responder a la demanda escolar” (PEN, 2023, p. 117).
Otro de las situaciones presentadas en el informe es que ha habido un deterioro en el desarrollo profesional de los docentes, lo cual tiene influencia directa en el debilitamiento del sistema de educación pública. Uno de los factores que propició esto es la reducción en el financiamiento hacia el Instituto de Desarrollo Profesional (IDP), en 2019 era de 4112 millones de colones; en 2023, se redujo a 551,3 millones. Otro dato relevante es que entre 2019-2022 la cantidad de cursos disminuyó en un 63 % y la de talleres en un 78,3 %.
La problemática anterior se relaciona con tres principales retos: primeramente, está la poca regulación y control de calidad que ha habido sobre los diversos cursos que salen al mercado; asimismo, se encuentra la pérdida de incentivos que se dio con la entrada de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, puesto que las capacitaciones ya no tienen ningún valor en la carrera profesional; como último punto, está el hecho de que la formación profesional no es obligatoria, aunado a la negativa de ofrecer permisos durante tiempo laboral.
El último punto que se analizará en el presente documento es el del incumplimiento de acuerdos que comprometen el avance de la educación costarricense. A pesar de que existen acuerdos vinculados con la mejora del quehacer educativo (leyes, decretos ejecutivos, acuerdos del Consejo Superior de Educación o iniciativas ministeriales…) han pasado desapercibidas y, por uno u otro motivo, no se han cumplido. De esta manera, por ejemplo, uno de estos acuerdos está relacionado con la expansión de escuelas que posean la oferta educativa completa; en 1997 (Acuerdo 34-97), se planteó que en un periodo de 10 años el 100 % de las escuelas debían tener el currículum completo; no obstante, esto no se cumplió, por lo que, durante la administración Alvarado Quesada, se propuso alcanzar un 33 % de instituciones; aunque esto tampoco se cumplió. Si se continúa con un ritmo similar al de los último 5 años, lograr que una tercera parte de las escuelas tenga una oferta completa tardará seis décadas.
Como reflexión, es importante que consideremos los aspectos señalados en el presente docuemento, con el propósito de que podamos corregir esa tilde y esa “s” en la palabra “educasion” y, entre todos, cada uno aportando su granito de arena, podamos sacar adelante al país.
Programa Estado de la Nación [PEN]. (2021). Octavo Informe Estado de la Educación. Consejo Nacional de Rectores (CONARE). http://hdl.handle.net/20.500.12337/8152.
Programa Estado de la Nación [PEN]. (2023). Noveno Informe Estado de la Educación. Consejo Nacional de Rectores (CONARE). https://hdl.handle.net/20.500.12337/8544